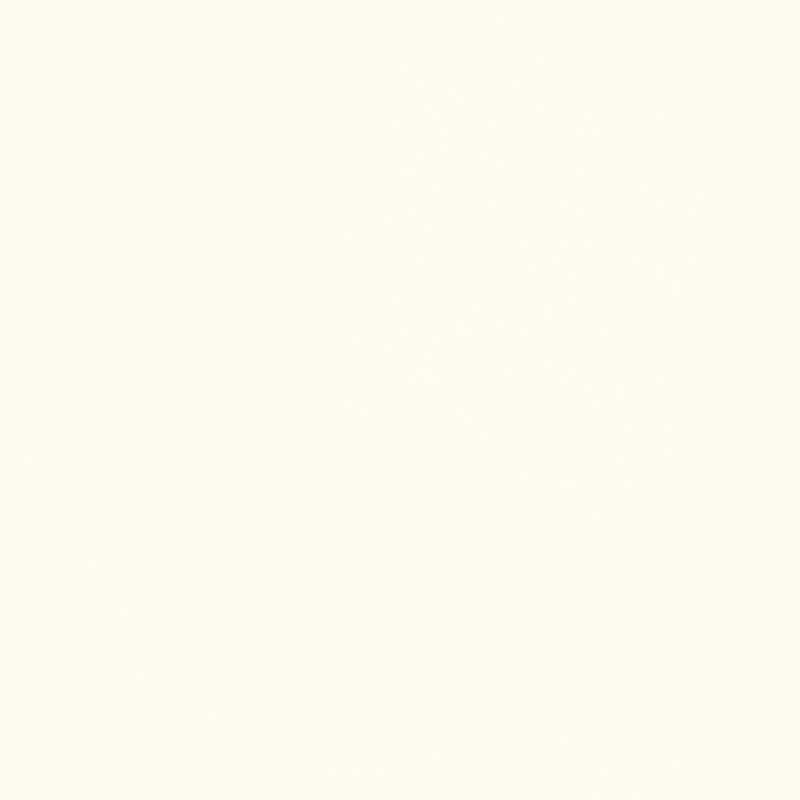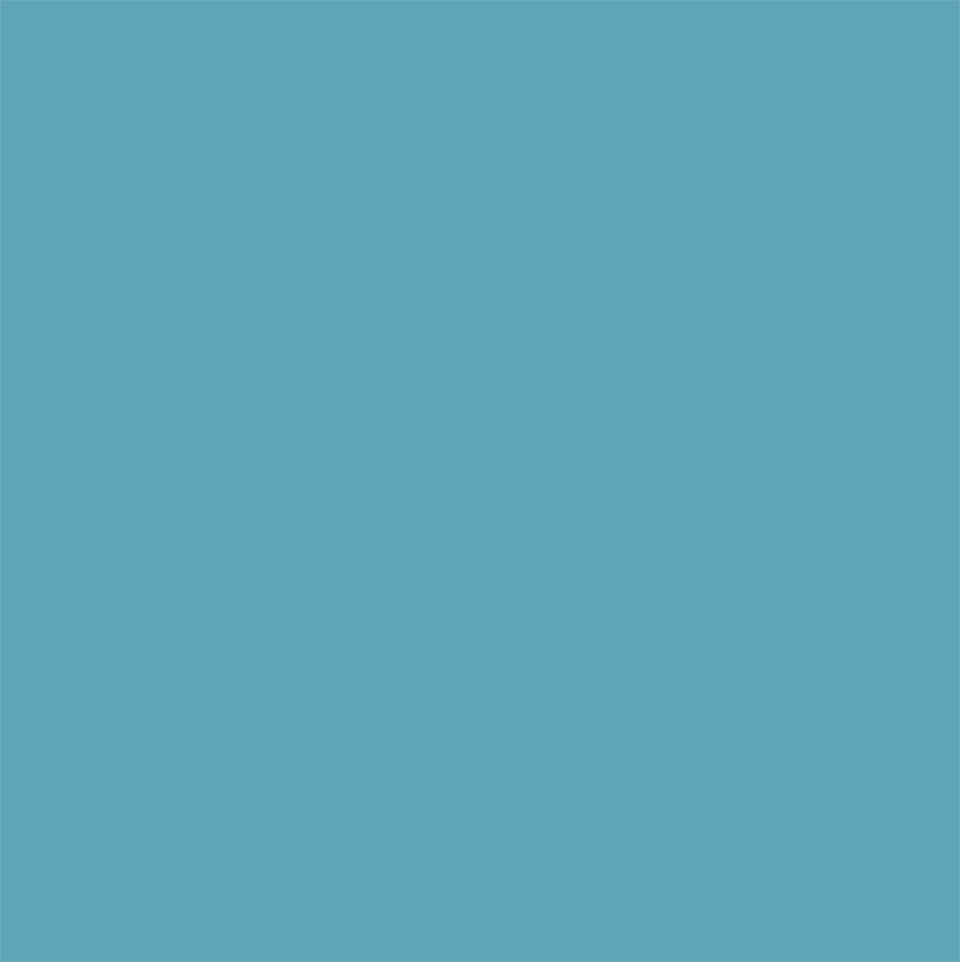Decía Emilio Carrere —y seguro que algún otro ha pensado algo por el estilo— que los muertos huelen mal. Pues bien: no todos. Mi amigo Culebras, que trabaja en la morgue del Norte, me llevó la otra noche de extranjis a ver el cadáver de Papá Noel. Estaba oscuro y hacía frío, pero el cuerpo —blandito a pesar del rigor mortis— exhalaba un gas raro que lo hacía fosforecer y que de él emanara un agradable calorcillo. La verdad es que daba gloria verlo: un difunto imponente, más grande que cualquiera, con la carne como de felpa y el cabello limpio y blanco. Daban ganas de acurrucarse a su lado y dormitar sueños tranquilos y asexuados. Pero ya se nos iba haciendo la hora mala y si no llegábamos al último Tren de la Carne corríamos el riesgo de sucumbir a la llamada de Los Desnudos. Así que compusimos el gesto, suspiramos, nos encogimos de hombros —como todo buen personaje de mierda, por corto que sea su papel en la narración, debe hacer al menos una vez— y bajamos corriendo la Cuesta de Moyano sin trastabillar ni perder la compostura.
Mi madre casi se muere el otro día.