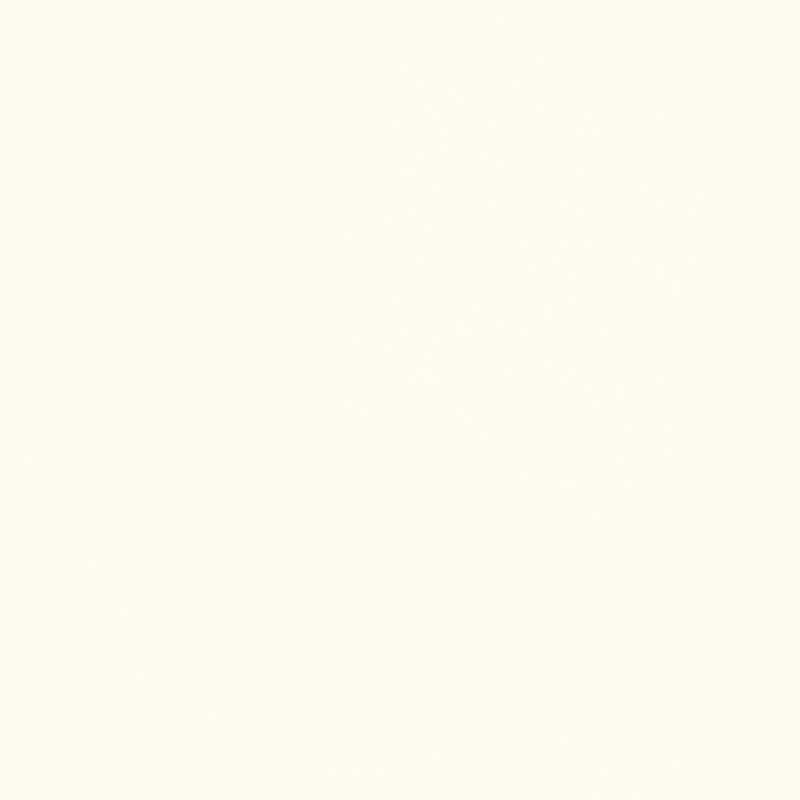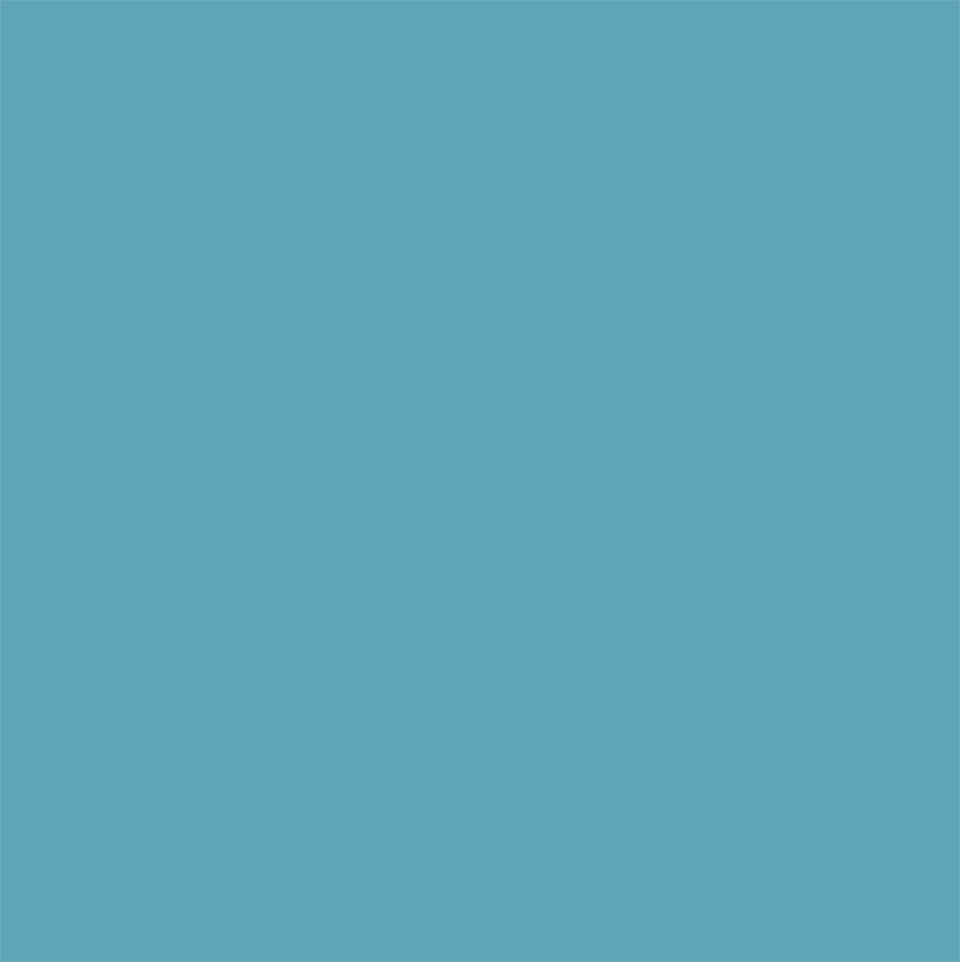Atardece. Paseo con mi madre de la mano: por el Camino de San Antonio hasta el convento de las monjas que cantan bien. Son de esas bonitas que por la tarde, después de Vísperas, huelen a libro recién impreso y a pan de oro calentito y esponjoso. No es que las hayamos visto nunca, claro. Lo sé porque mi colega Editorial Bruño —Edi para los amigos— siempre lo dice. Y él es un gran experto en monjas. Lo dice siempre. Es de mucho decir. Quizá demasiado. A veces quiere decirlo todo a la vez y la lengua se le enreda con el cielo del paladar. Como cuando aprietas a la vez varias teclas de una máquina de escribir y se atascan los tipos.
—No pasa nada, Edi —le decimos—. Hemos leído novelas. Sabemos qué hacer.
Y es entonces cuando le damos un golpe en la base del cráneo con un objeto romo.
En fin: el caso es que seguimos caminando y hablamos de nuestras cosas. Sobre todo de los años ingleses de José María Blanco White, que es el tema favorito de mamá. Pasamos bajo el puente; después el camino se ensancha: aquí un chalé de poco más o menos, allá un frontón abandonado, una acequia que lleva poca agua, cartuchos de escopeta del calibre 12 con la vaina roja. Alguien ha dibujado con ellos la silueta de un koala sobre la gravilla. Procuramos no pisarlo, no vaya a ser cosa de satanismo y la liemos. Un poco más allá se ve la casa del juez Garbancito. Es grande y fea. Dicen que a él le gusta mucho. Tiene pavos reales que suben al tejado de anochecida y se lamentan con voces de aparecido. Su canto suena a niños endemoniados. O a espíritus de hijos de puta. Algo por el estilo.
Llegamos. Mi mamá se apoya en el muro del convento y descansa un poco con los ojos cerrados. Está muy guapa. Aprovecho para practicar algo de llanto y crujir de dientes. Me rasgo bien bien bien las vestiduras. Tiro la primera piedra. Al cabo de un rato abre los ojos, resopla fuertecito por la nariz y me dice que no debo olvidar que algunas de las cosas que hacemos y que decimos tienen su importancia. Los dos sabemos que no es verdad; y también que da igual que no lo sea. Que así está bien. De vuelta a casa me giro hacia ella y pongo cara de cariacontecido. Es la cara que mejor me sale y sé que le gusta mucho.