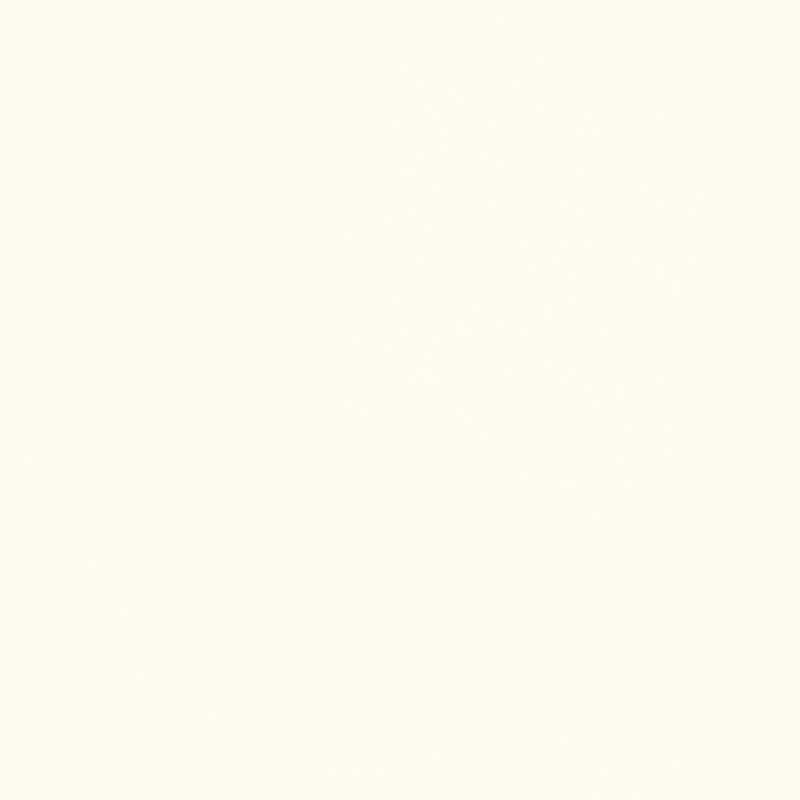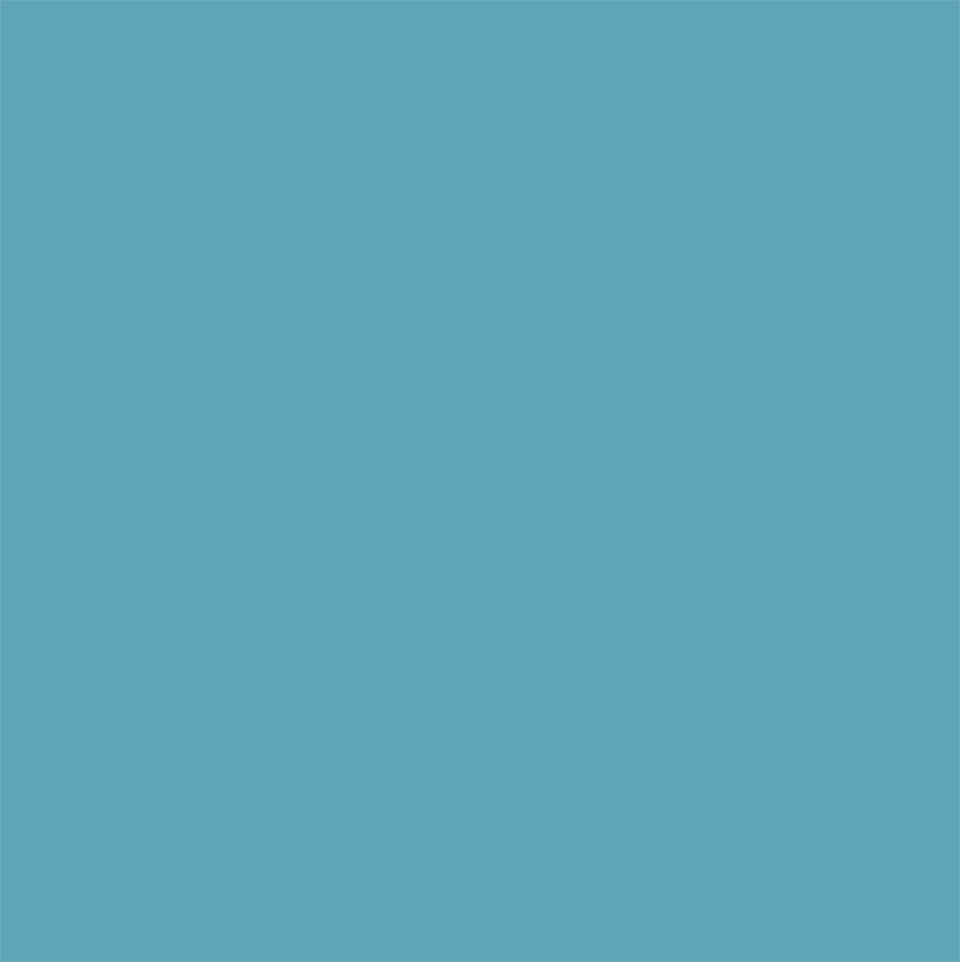Campos de naranjos, sapos, ranas, balsas de riego, bicicletas, acequias, sanguijuelas —nunca las vi—, lagartijas, arañas, hermanos, primos hermanos y alacranes que papá metía en un tarro de cristal. Pantalón corto, pantalón corto, pantalón corto. Con camiseta. Sin camiseta. Las vías del tren, un túnel. El verano de entonces. Por la noche dragones devorando insectos junto al farol, olor a jazmín, muy pocas luciérnagas, un murciélago que alguien cazó con una toalla, un crucifijo fluorescente en la habitación de las tías.
Y libros a todas horas. Por todas partes. Tebeos, novelas, la programación de la tele. También rezar de vez en cuando, leerle a la yaya el devocionario, recitar de carrerilla las estaciones del viacrucis a vecinas y familiares tan devotas como provectas. Y a ratos, cuando el tiempo se estiraba tanto que se curvaba el azul, tumbarse con las manos en el cogote a imaginar un Camino de Santidad y a pensar bien a gusto en Dios.
Después: ir creciendo poco a poco y darse cuenta un día de que en verano hace mucho calor.